A comienzos de los 70, el primo de Ovidio Campos ya era un avanzado estudiante de filosofía y letras; solía presentarse como un humanista agnóstico, amante de la poesía española y la música de los Beatles.
Aun adolescente, mucho antes de su drástica e indescifrable decisión, ya había escrito varios esbozos literarios, de una profundidad tan sorprendente, que sus propios profesores lo animaron a publicar. Pero, claro, aquellos eran tiempos complicados y sus ideas, entre místicas y marxistas, sonaban insurgentes. Eran insurgentes.
Quedó para siempre entre los misterios del Barrio Sur, el motivo por el cual, de un día para otro, el primo de Ovidio Campos decidió sumarse a la lucha armada, aquel fatídico 6 de septiembre, en que montoneros proclamó su pase a la clandestinidad.
Al mismo tiempo que desapareció de las calles, su leyenda y su excelsa literatura comenzaron a agigantarse entre los jóvenes santafesinos. Dos ensayos, una novela inconclusa y un puñado de cuentos breves circularon por canales clandestinos, entre los muchos curiosos lectores de la ciudad capital.
A principios de los 80, con los aires democráticos, el primo de Ovidio Campos reapareció de entre los sumergidos, pero no en Santa Fe, sino en la pantalla de los canales porteños, presentándose como candidato a no sé qué por el Partido Intransigente.
Solo una vez lo escuché hablar; su discurso era muy diferente a su prosa, culto sí pero hostil, cargado de resentimiento, nada -o muy poco- de humanismo; nada de poesía española, nada de los Beatles.
Al poco tiempo me enteré que, si bien no había alcanzado los votos necesarios, consiguió «acomodarse» como asesor de un legislador tucumano.
Yo, por esos extraños vericuetos del pensamiento, cada vez que escuchaba mencionar su nombre, recordaba particularmente uno de sus cuentos, «Un santo en el gallinero», y una frase en particular: «El ego no es otra cosa que idolatría; símbolo imperfecto de un yo limitado. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo, y que adopta una forma en que esta es negada».
Por aquel tiempo viajaba seguido a Buenos Aires, y no pocas veces se me ocurrió pasar por el Congreso e intentar contactarlo, contarle que yo también era de Santa Fe, y que había leído gran parte de sus borradores. En especial aquel de la frase del ego, que terminé memorizando.
Por timidez, falta de decisión o ventura, nunca llegué a su despacho, aunque lo imaginé con minuciosidad. Luminoso ventanal al sur, algún Arancio dedicado en la pared; libros clásicos, estropeados por el uso, en el estante superior; cien ensayos de tapas coloridas al alcance de la mano y al pie, revistas de esas que en Santa Fe no se consiguen. Fotos a cuarenta y cinco grados, pocas de aquellos tiempos, intercaladas con actuales de familia y amigos sonrientes en día de pesca. Sobre el escritorio de falso roble, apuntes marcados, escritos a mano, y algún adorno costoso, de esos que se regalan entre sí la gente importante en fechas patrias, quizás una brújula o un reloj de arena.
Con el menemismo, ya en los años 90, consiguió cierta notoriedad al ser designado para un alto cargo en el Ministerio de Trabajo que, por aquel entonces, ocupaba un tal Caro Figueroa.
Recuerdo vívidamente un episodio de cierre o privatización de una empresa importante, donde su desempeño lo puso en la mira del repudio generalizado. Oposición, trabajadores, sindicalistas y prensa, lo forzaron a presentar la renuncia que, naturalmente, fue rápidamente aceptada por el presidente, ya en declive político irreversible.
Nunca más los medios porteños volvieron a mencionarlo; yo, el electorado y el gran público, olvidamos su recorrido político, al fin y al cabo, poco relevante.
El cruce
Conocí a José Reinoso, por mera coincidencia. Vive, desde que el Parkinson se hizo indisimulable, en un residencial urbano de Guadalupe Oeste; esas casas de familia dispuestas, con menos de lo básico, para hospedar hasta la muerte a personas olvidadas de la tercera edad.
Con los míos solemos pasar a leer a los hospedados alguna noticia de color publicada en el diario del domingo, un relato de ficción o, en privado, alguna amarillenta carta familiar de tiempos pasados.
Una tarde lluviosa de fines de abril, llegamos al residencial y nos ofrecimos a leer al auditorio. Cuatro o cinco señoras muy mayores, y dos hombres; uno en silla de ruedas y otro de barba cana y desprolija al estilo hindú, atravesado por temblores indómitos.
Al terminar nuestra rutina, el hombre de la barba cana, hoja de cuaderno escolar en mano, se me acercó y, con voz susurrante, creí escuchar que me dijo:
– Amigo, ¿se anima a leer un cuento de mi autoría?
– Por qué no. Respondí sonriente, tomando las hojas y disponiéndome para la lectura al auditorio que se había comenzado a dispersar.
Antes que a viva voz, lo leí con la mirada, sin pronunciar palabra, esperando encontrar un relato elemental. Arrogante desconfianza.
Juro que mientras tenga conciencia, jamás olvidaré aquel conmovedor relato. Proclamaba la llegada taciturna de la muerte, pero sin mencionarla, empleando metáforas de sensata inteligencia; el escenario se situaba en un amanecer y transcurría en un cuarto de hotel de una indefinida ciudad con mar.
Estaba maravillosamente escrito, sin golpes bajos ni frases aparatosas, poseía un poder descriptivo potente y al mismo tiempo austero, casi no adjetivaba, pero a la vez plasmaba en cada frase una contundencia literaria tan creativa que atrapaba. Inquietaba y estremecía.
Bajo la mirada del público impávido, tuve que tomarme un par de minutos para reponerme. Sentía un nudo en la garganta de la emoción.
Don José Reinoso, a mi lado temblaba de manera incontrolada, pero tras la barba, alcancé a advertir un ademán divertido, quizás con algo de jactancia, apenas perceptible. Emocionando. Tuve que esforzarme para que mi voz no sonara cascada, tenía que leer estas soberbias líneas al auditorio. ¿Cómo privarlo de ello?
Me predispuse a leer. Pero antes, presintiendo de antemano su respuesta, se me dio por preguntarle.
– ¿Es usted el primo de Ovidio Campos? No es cierto.
Aun adolescente, mucho antes de su drástica e indescifrable decisión, ya había escrito varios esbozos literarios, de una profundidad tan sorprendente, que sus propios profesores lo animaron a publicar. Pero, claro, aquellos eran tiempos complicados y sus ideas, entre místicas y marxistas, sonaban insurgentes. Eran insurgentes.
Por timidez, falta de decisión o ventura, nunca llegué a su despacho, aunque lo imaginé con minuciosidad. Luminoso ventanal al sur, algún Arancio dedicado en la pared; libros clásicos, estropeados por el uso, en el estante superior; cien ensayos de tapas coloridas al alcance de la mano y al pie, revistas de esas que en Santa Fe no se consiguen.

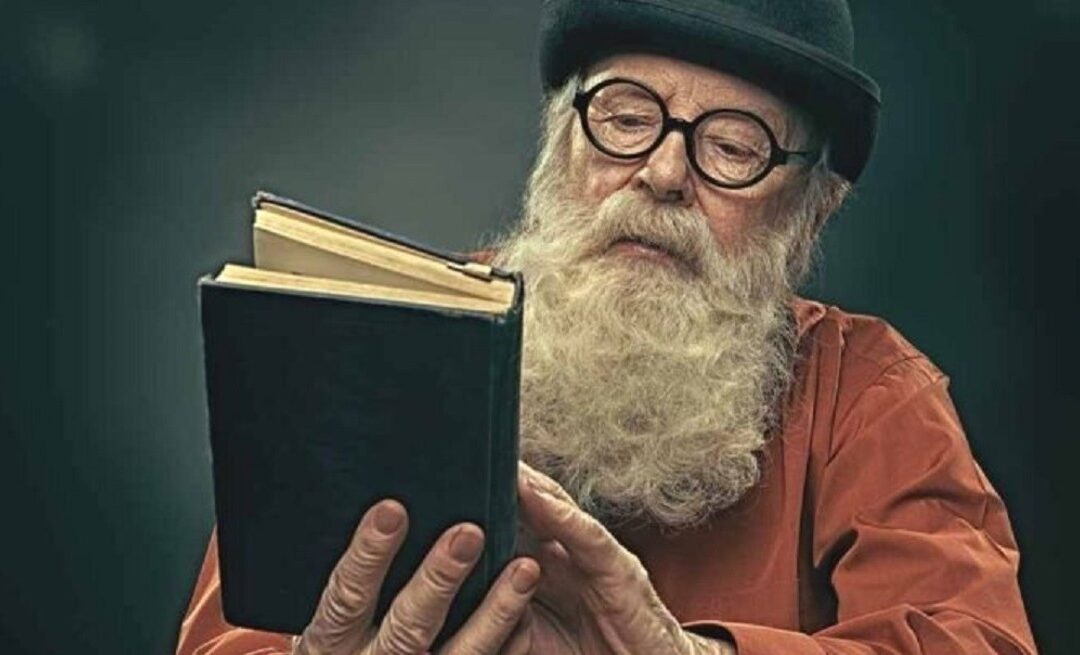
Comentarios recientes